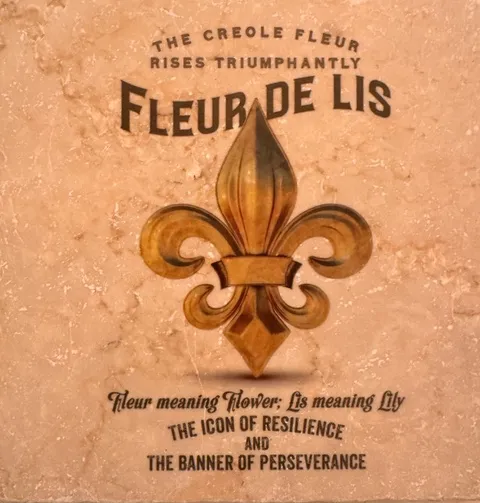Siempre me ha intrigado la manera en que ciertos símbolos atraviesan culturas, épocas y geografías, acumulando significados sin perder su esencia. La flor de lirio —la flor de lis en su forma estilizada— es uno de ellos. Aparece en civilizaciones antiguas, en tradiciones religiosas, en escudos heráldicos y, de forma inesperada, en la vida cotidiana de una ciudad que hoy llamo hogar: Nueva Orleans, una ciudad de agua, calor y memoria.
Desde tiempos remotos, flores similares al lirio o al iris han estado asociadas a la vida, la renovación y lo sagrado. En el Egipto antiguo, en Mesopotamia y en el mundo mediterráneo clásico, estas formas florales simbolizaban la autoridad divina y la continuidad de la existencia. No eran simples adornos: eran signos de orden, de equilibrio, de una conexión persistente entre lo humano y lo trascendente.
Con el cristianismo, el lirio adquirió una lectura distinta, pero no contradictoria. Se convirtió en símbolo de pureza, especialmente vinculado a la Virgen María. Sin embargo, esa pureza no se entendía como aislamiento ni negación del mundo, sino como dirección: una forma de orientarse hacia la luz aun en medio de la fragilidad. La flor no es pura porque ignore la realidad, sino porque florece dentro de ella, con perseverancia.
Este matiz es esencial. El lirio —y el iris que muchos consideran el origen visual de la flor de lis— crece donde el agua se estanca, donde la tierra es blanda, donde el barro conserva el calor del sol y la humedad del río. No florece a pesar del barro, sino desde el barro. Su belleza no es ingenua ni frágil: es una belleza resiliente, forjada en condiciones inciertas.
En el Caribe entendemos bien ese lenguaje. Sabemos que la vida nace en terrenos movedizos, que el exceso de agua puede ser amenaza y bendición al mismo tiempo. Sabemos que del barro surge no solo la flor, sino también la vasija, la casa de bahareque, el camino. Que la mezcla —de agua y tierra, de dificultad y celebración— es parte del origen. Hay algo de ese saber antiguo en la costa oriental venezolana, donde el sol, la sal y la humedad enseñan desde temprano que permanecer también es una forma de resistencia.
Nueva Orleans habla ese mismo idioma. Aquí, la flor de lis no es un vestigio monárquico ni un símbolo lejano del pasado europeo. Es un emblema vivo. Aparece en las rejas de hierro forjado, en las fachadas marcadas por el tiempo, en los cuerpos tatuados, en los rituales cotidianos. Tras la devastación, la ciudad la resignificó como símbolo de resiliencia colectiva, reconstrucción y pertenencia. No como promesa de perfección, sino como afirmación de continuidad: seguimos aquí.
Mudarse a Nueva Orleans fue más que un traslado geográfico. Fue, sin saberlo del todo, un reconocimiento. Hay ciudades que se parecen a uno no por lo que ofrecen, sino por lo que exigen. Aquí, la idea de residencia —de echar raíces— implica aceptar la vulnerabilidad, convivir con la memoria y sostener, en el mismo gesto, el duelo y la fiesta. La comunidad no se define por la ausencia de heridas, sino por la perseverancia compartida de seguir reuniéndose alrededor de lo esencial.
Como migrante caribeño, he aprendido que no todo florecimiento es inmediato ni visible. Hay procesos lentos, silenciosos, que requieren resiliencia personal, disciplina y confianza en el movimiento continuo. Como el mar: no siempre está en calma, pero nunca deja de avanzar. Como las largas distancias: no se trata de velocidad, sino de ritmo, respiración y constancia.
En ese sentido, la flor de lis se ha convertido para mí en algo más que un símbolo local. Es una metáfora personal. Representa la posibilidad de construir sentido sin negar el pasado; de alcanzar logros sin olvidar el esfuerzo que los hizo posibles; de habitar una identidad compleja, hecha de fragilidad y fortaleza, de memoria y propósito.
Tal vez por eso este símbolo reaparece en culturas tan distintas, con significados que convergen. Pureza no como ausencia de mancha, sino como fidelidad a lo esencial. Comunidad no como uniformidad, sino como convivencia. Perseverancia y resiliencia no como gestos heroicos, sino como decisiones cotidianas, casi silenciosas.
Como el lirio, seguimos creciendo. No porque el terreno sea limpio, sino porque el barro, cuando se lo conoce, también sostiene.