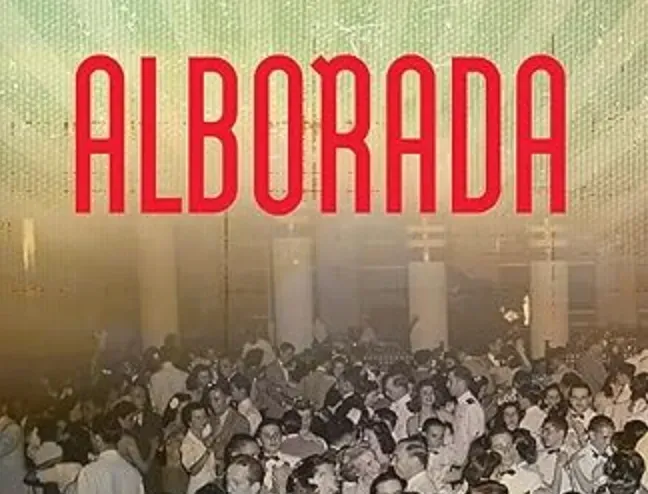Si vives en los Estados Unidos, nadie espera que sepas que a dos horas en avión desde Miami se está desarrollando una crisis constitucional. Entre el improvisado plan de impuestos de los republicanos, el acuerdo de culpabilidad de Michael Flynn y una retahíla de acusaciones de abuso sexual, es fácil pasar por alto que el pequeño país de Honduras está experimentando su segundo golpe de Estado en ocho años.
Han pasado casi tres largas y dolorosas semanas desde las elecciones presidenciales de Honduras el pasado 26 de noviembre, y sigue sin declararse a ningún ganador. Sin embargo, estamos presenciando en vivo y a todo color cómo una elección es robada directamente de las manos del pueblo hondureño. No es la primera vez que esto sucede en Honduras. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos ayudó a legitimar el golpe de estado de junio de 2009 en parte al acompañar el proceso electoral que habría de ocurrir un par de meses después en noviembre y al darle su sello de aprobación. Desde entonces, ha habido una sucesión de presidentes de derecha que favorecen a los Estados Unidos, y que llegaron al poder valiéndose de medios dudosos. En la última elección en 2013, el presidente electo fue Juan Orlando Hernández, quien desde entonces ha consolidado su poder poco a poco, debilitando la autonomía de las instituciones democráticas, de por sí frágil, con el fin de preparar su victoria de hoy.
¿Por qué esta crisis amerita un poco de nuestra ya extenuada indignación?
Inmigración
De acuerdo con el Pew Research Center, “Durante el año fiscal de 2016, por segunda vez, se registraron en la frontera más aprehensiones a centroamericanos que a mexicanos”. Pero la disminución de inmigrantes mexicanos ha sido compensada por el rápido aumento de centroamericanos, sobre todo provenientes de Honduras. La situación se tornó desesperada, cuando, en el año fiscal 2014, “más de 68,000 niños menores de edad, sin la compañía de un adulto, fueron arrestados en la frontera suroeste”. Ese año se consideró como una crisis humanitaria y concluyó, como una culminación de los años posteriores al golpe, con un aumento exponencial de violencia e impunidad en Honduras, lo cual les granjeó el apodo de “capital mundial del asesinato”.
Los Estados Unidos han intentado controlar el flujo de inmigrantes presionando y financiando a México para que los detengan ahí, mucho antes de que se acerquen a la frontera con los Estados Unidos. Esto, a su vez, ha creado una nueva serie de inquietudes entorno a los derechos humanos. Y, a pesar de esto, siguen viniendo. Si bien es difícil obtener de México números precisos sobre la inmigración, todo parece indicar que hay un flujo interminable de migrantes. Este tipo de táctica que consiste en controlar la inmigración a través de otros países no soluciona el origen del problema: la corrupción, la impunidad y la pobreza que orillan a la gente a arriesgar su vida, sus cuerpos y su entereza durante una peligrosa travesía hacia el norte. Cuando los Estados Unidos apoyan a gobiernos con un historial demostrado de corrupción, malversación de fondos destinados a ayuda extranjera, represión de su propio pueblo y cooperación con pandillas de drogas, estamos apoyando el círculo de violencia que no da a las familias más opción que huir.
Política fiscal
Desde el 2010, el año siguiente al golpe de estado, la asistencia para la seguridad de los Estados Unidos tuvo un aumento de más del cuádruple, de USD 5.1 millones al año a USD 22.5 millones en el 2015. Honduras militarizó su fuerza policial y creó los TIGRES (Unidad de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad), entrenados por las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Al concluir su entrenamiento en 2015, el coronel estadounidense Christopher Riga declaró, “Nunca encontraré las palabras para expresar cuán orgulloso estoy de ustedes… y del trabajo que juntos haremos para lograr que Honduras sea un país seguro y estable”. Originalmente capacitados para ser una extensión de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la semana pasada se vio a los TIGRES fuera del palacio presidencial protegiendo al actual presidente Juan Orlando Hernández y a sus simpatizantes, de los manifestantes que exigían elecciones libres y justas. Pero los TIGRES son solo un elemento. El apoyo financiero de los Estados Unidos a las fuerzas centroamericanas alcanzará la cantidad más alta en una década.
Berta Cáceres, una activista reconocida mundialmente por su labor en favor de los derechos de los indígenas hondureños y ganadora del Premio Medioambiental Goldman en 2015, dijo que la presencia de los TIGRES era “represiva”. Fue balaceada fuera de su casa el 3 de marzo de 2016 y su hija continúa exigiendo que se investigue la presencia de los TIGRES y la mente maestra tras el asesinato planeado de su madre. La Ley Berta Cáceres sobre Derechos Humanos en Honduras fue presentada en junio de 2016 al Comité de la Cámara de Servicios Financieros de los Estados Unidos, con el propósito de evitar que “se pongan fondos a disposición de Honduras para su policía y ejército”. Exige el cumplimiento de varios requisitos antes de que se reinstaure la ayuda financiera, dos de los cuales consisten en que el gobierno de Honduras “haya procesado a miembros del ejército y la policía por violaciones a los derechos humanos” y “haya llevado a juicio y obtenido veredicto contra los que ordenaron y ejecutaron los ataques en contra de Berta Cáceres y más de 100 pequeños agricultores activistas”. El proyecto de ley sigue en espera desde que se introdujo.
Para finales del 2015, sumado al constante aumento en asistencia para la seguridad de parte de los Estados Unidos, los respectivos gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala diseñaron la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (APP), teniendo a los Estados Unidos como principal apoyo financiero. La idea tras su concepción era detener el flujo de migrantes provenientes de países del Triángulo del Norte, combatiendo el crimen, el desempleo y la falta de oportunidades educativas. Casi la mitad de esos fondos se destinaron a un programa conocido como Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI).
La CARSI ha existido desde el 2008, pero encontró un nuevo hogar bajo la APP. Por un tiempo, la única evaluación disponible al público sobre la eficiencia de la CARSI era el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de Vanderbilt, publicado en el 2014. Cabe notar que el LAPOP recibe gran parte de sus fondos de USAID, la organización encargada de diseñar e implementar los programas controlados por la CARSI. La conclusión general del LAPOP fue que “los programas han sido un éxito. Sobre todo, los resultados en las comunidades tratadas mejoraron (o tuvieron un menor declive), con respecto a lo que hubiera sido de no implementar los programas de USAID”. Pero el estudio fue puesto en tela de juicio por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), quien realizó su propia investigación de las técnicas y el rigor usados por el LAPOP. El CEPR concluyó que, “En términos llanos, no existe ningún dato que apoye las afirmaciones de los funcionarios del Departamento de Estado o de USAID de que las intervenciones que se están realizando en Honduras o en el Triángulo del Norte, en general, estén teniendo un efecto positivo (o alguno en absoluto)”. Hubo gran intercambio de opiniones, pero el CEPR obtuvo la última palabra.
No mucho después de la publicación del primer estudio del LAPOP, el Wilson Center sacó su propio análisis de los programas de la CARSI en Honduras y Guatemala. Si bien afirmaron que algunos programas hondureños parecían ser prometedores, sobre todo en la región del Bajo Aguan, también “identifican áreas con una debilidad significativa para los programas de la CARSI…En general, los estudios demuestran que la CARSI no refleja una estrategia integrada para lidiar con las graves amenazas de seguridad en Centroamérica y, por lo tanto, ha tenido un impacto mínimo sobre los factores que motivan el aumento en migración de Centroamérica desde 2011”. No obstante, en el año fiscal 2016, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda financiera sin precedentes, por la cantidad de USD 750 millones (se habían solicitado mil millones). La suma equivale a “la misma cantidad que los Estados Unidos dio a toda la región a través de la CARSI entre 2008 y 2014”. De los USD 750 millones, USD 348.5 millones se adjudicaron a la CARSI.
Aún hay dudas sobre cómo se está usando una suma tan ingente de dinero. Los beneficiarios de la CARSI mencionan la falta de fondos y la dependencia en coordinadores voluntarios, quienes supuestamente dan clases de Zumba en un gimnasio que construyeron ellos mismos para ayudar a pagar sus centros. Sin ningún mecanismo de medición y análisis, y con un gobierno famoso por la malversación de fondos, es necesario reflexionar en cómo se está usando este dinero, o si nuevamente “se convertirá en una oportunidad para que compañías estadounidenses exploten la región aún más”.
Tan solo dos días después de las tensas elecciones hondureñas, el 28 de noviembre de 2017, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio la luz verde para que se liberaran millones de dólares en ayuda para Honduras, sosteniendo que ya habían cumplido con sus obligaciones en cuanto a derechos humanos y lucha contra la corrupción.
Principios democráticos
“La Constitución de Honduras prohíbe la reelección presidencial. De hecho, el documento incluso exige la dimisión inmediata del presidente en mando que se atreva a promover enmiendas a este veto”, escribe Jan Schakowsky, representante del 9.° distrito electoral de Illinois para el Congreso de los Estados Unidos, en un artículo de opinión para The New York Times del 23 de noviembre de 2017. Esa bien podría ser la primera oración de un libro en retrospectiva a partir de hoy, que hiciera una revisión de la historia de la intervención y, prácticamente, posesión de Honduras por parte de los Estados Unidos, desde William Walker y sus intentos de colonización a mediados del siglo antepasado; hasta Sam Zemurray, la United Fruit Company y la primera vez que se usó el término “República Bananera” en el siglo XX; llegando hasta el golpe de estado en el 2009, establecido y legitimado por los Estados Unidos.
La intervención tosca y evidente ha sido más o menos la norma en la historia moderna de Honduras y América Latina, contando en ella a muchos dictadores y sus secuaces, que han sido filtrados por la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos. Sumado a que los políticos estaban dispuestos a despedazar y vender su propio país e instituciones al mejor postor, se encuentra la permanente sed de los intereses privados y gubernamentales de los Estados Unidos, lo cual deriva en que Honduras nunca haya tenido posibilidades reales.
A medida que Honduras entra en un toque de queda y los derechos del pueblo hondureño se suspenden, al menos ocho personas han muerto (incluyendo una niña de 19 años) y un sinnúmero más ha sido detenido o herido por las fuerzas hondureñas, las cuales los Estados Unidos han ayudado, al menos en parte, a financiar, armar y entrenar. Honduras tiene la clasificación 123 de 176 de los Índices de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, y continúa siendo uno de los países más pobres de América Latina. Y, sin embargo, el país tiene una enorme presencia en las políticas de los Estados Unidos y se le confía la distribución de un paquete de ayuda financiera muy considerable. Sin importar qué postura se tenga en los debates fiscales y de inmigración, la importancia de Honduras no se puede menospreciar. Todos nos beneficiamos de un Triángulo del Norte seguro, salvo y próspero. Es la responsabilidad de los ciudadanos estadounidenses presionar a su gobierno para que no gasten sus impuestos en apoyar a que un gobierno corrupto se convierta en una dictadura, a fin de detener el ciclo de violencia e inmigración. Las mismas razones por las que apenas y aparece el caos en Honduras en los atestados noticieros estadounidenses, nos obligan a reconsiderar el papel de los Estados Unidos en ese país y en el resto del mundo. Los estadounidenses no pueden luchar con honestidad por la democracia en casa, mientras ayudan a destruirla en otras naciones.
Este artículo fue inicialmente publicado en inglés en el Foreign Policy Journal.
Jennifer Burgos es una especialista en relaciones mediáticas, enfocada en el contacto con la prensa latinoamericana. Es licenciada en Letras inglesas y Estudios hispánicos por Boston College. Desde 2012, ha colaborado como coordinadora para Friends of Mekele Blind School (FMBS). FMBS ofrece mejores oportunidades de aprendizaje y condiciones de vida para alrededor de 100 estudiantes en Mekele, Etiopía. Vive en Massachusetts.