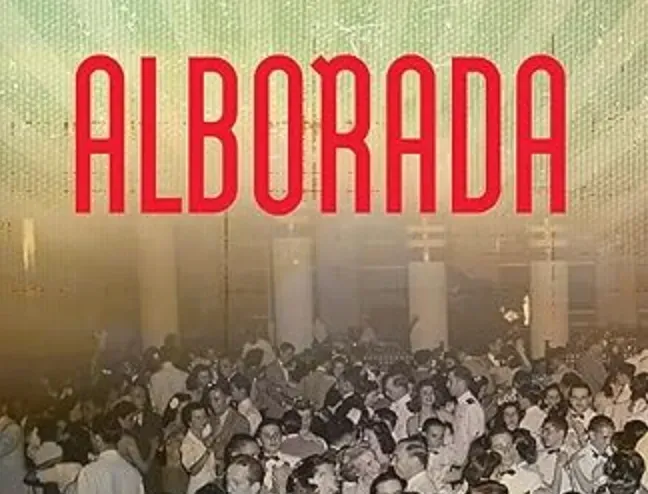9 a.m. Government Center Boston, Massachusetts. Paredes blancas, sillas duras, trajes grises, voces fuertes en inglés, voces murmurando en español, labios oscuros cerrados, sonrisas nerviosas. En este mar de abogados, estudiantes, policías y jueces estoy sentada a un lado con nuestra clienta –Mely. Mely tiene 21 años, fue una víctima del abuso doméstico en Honduras. A los 13 años fue violada por un hombre de 23 años, avergonzada y embarazada ella se casó con él y estuvieron juntos por 7 años. Él era un jefe en la Mara- 18 –una de las maras (pandillas) más poderosas en Honduras. Ella se trató de escapar tres veces, y tiene las cicatrices en sus brazos, estómago y pierna para demostrarlo. Cada vez que ella se escapaba él la encontraba usando su red de pandilleros. La encontraba, le pegaba y la encerraba nuevamente en un cuarto pequeño. La cuarta vez que se escapó decidió irse a los Estados Unidos, porque no importaba a dónde se iba pues en Honduras él la iba encontrar. Ahora Mely es una clienta en la Clínica de Migración de Harvard, intentando obtener asilo político. Para mantener su privacidad en esta historia no es posible revelar más que su primer nombre.
“Otra vez me vestí mal…”, me comenta con sus ojos cerrados, cogiéndose la cabeza con las dos manos. Mely llevaba un vestido rojo, sin tirantes, con un escote bajo, brillos en forma de flores, largo y tacos con diseño de tigresa. “No te preocupes, te vez muy linda, ya sabes que la gente de este país no sabe cómo vestirse”, le digo, sonriendo. La última vez que acudimos a la Corte ella se puso un vestido similar pero era más corto y como era enero cuando fue a esa cita en la Corte sus piernas estaban moradas del frío. Esta vez, mi jefa le dijo que se pusiera algo que cubra sus piernas por el frío, por eso su vestido era más largo.
Todo el mundo nos miraba, como un insecto colorido y raro en este mundo gris. Me sentía mal porque no le dije cómo debería haberse vestido –hubo falta de comunicación porque simplemente no pensé, no hablé. Durante las próximas tres horas observé que los abogados no sabían los nombres de sus clientes, se equivocaban en el tipo de mociones que tenían que pasar, no podían hablar con sus clientes y no les daba pena cuando perdían sus casos.
Durante estos últimos meses, yo he tenido la oportunidad de trabajar en la Clínica de Migración de Harvard Law con inmigrantes que vienen principalmente de El Salvador y Honduras. En general, la mayoría de migrantes que vienen de América Central vienen de las áreas en el triángulo norte de esa región. Han migrado a los EE.UU. huyendo de las pandillas, violencia domestica o persecución religiosa. Están tratando de conseguir asilo en los EE.UU. por medios políticos. Mi trabajo en la Clínica es principalmente de intérprete y por medio de ese cargo he podido observar los problemas grandes que existen en términos de la falta de comunicación en el mundo de migración.
Al principio realmente pensé que el problema era la apatía: la falta de emoción e indiferencia que los abogados sienten por sus clientes. Pero con historias tan llenas de tragedia y sufrimiento simplemente no podía entender por qué no les importaba, hasta que me di cuenta que era porque los abogados eran físicamente incapaces de entender el sufrimiento de sus clientes. Desencantada con el mundo de las leyes me fui a hablar con mi supervisora. “La mayoría de abogados de inmigración no hablan español y nunca lo van aprender, los migrantes no tienen muchas opciones para conseguir abogados, entonces ellos tienen que coger cualquier abogado que se aparece”, comentó mi jefa –Sabi Ardalan abogada y profesora en la Escuela de Derecho de Harvard. Con esto en mente, si el intérprete no traduce cada palabra que los clientes o los abogados dicen pueden haber mal entendidos con graves consecuencias.
La clínica de Migración de Harvard es especial porque como es una clínica de aprendizaje tiene el privilegio de enfocarse en dar atención a cada uno de sus clientes. Cada cliente tiene un estudiante de leyes, un abogado y un intérprete –yo. Pero hasta en esta clínica hay una falta de intérpretes porque hay varias veces que simplemente no tengo tiempo de ayudar y entonces los estudiantes intentan hablar con su español de la escuela secundaria. “Años, usted, escuela… uh… cuantos…” tartamudea, una estudiante de leyes tratando de investigar la escolaridad de su cliente. Para cada caso hay que construir una declaración con la historia de cada cliente, durante su procedimiento en la Corte el abogado del gobierno hace preguntas sobre este documento y si hay un dato que no es verdadero eso puede ser suficiente para eliminar el caso y deportar al individuo. Es por esta razón que ser preciso en la declaración es tan importante. Pero es imposible si el cliente no habla inglés y el abogado no habla español.
“¡Wow! tu español es tan bueno, y ni siquiera tienes acento en inglés”, me dijo mi jefa mi primer día en la clínica. “Gracias”, le respondí, sonriendo. Cada vez que pienso en ese día recuerdo su cara de sorpresa y felicidad –ella no debería haber estado tan feliz en encontrar a una persona que podía hablar dos idiomas y a quien le interesaba ayudar; debería haber más personas como yo.
El abogado Phillip Grant comenta que “durante el entrenamiento para ser abogado, no hay suficiente énfasis en la comunicación porque, por lo general, a los EE.UU. no le importa el aprendizaje de idiomas. Además, el problema no existe solamente en el espacio del estudio de las leyes, sino en todo este país”. Por lo tanto, aunque sea un país hecho por inmigrantes los EE.UU. no aprecia las diferentes culturas lo suficiente para hacer que sus ciudadanos aprendan más que el inglés. Poder entender e interactuar con el mundo a tu alrededor es clave para adaptarse a un nuevo lugar. Si yo no puedo comunicarme lo suficiente para decirle a Mely que hay que ponerse para ir a la Corte, ¿cómo pueden entender los abogados, ricos, blancos de este país la triste realidad de sus clientes y la gran importancia que tienen sus casos? ¿Cómo pueden entender que ellos tienen que quedarse en los EE.UU., que no tienen otras opciones en sus países, que nadie quiere irse de su país? ¡No pueden!
La realidad que enfrentan los migrantes en este mundo – blanco y frío – es difícil. Entonces, si en verdad uno quiere ayudarles, tiene que poder hablar con ellos. Aunque yo no sepa nada de leyes, todos los clientes en la clínica prefieren hablar conmigo si tienen algún problema de salud o en su familia. Claro que es difícil ser un abogado, especialmente en Harvard, con todo el estrés y las obligaciones sociales y millones de leyes que tienes que conocer. Pero en verdad, si quieres ser un abogado bueno no se trata de memorizar un libro de leyes y poder recitarlo palabra por palabra. Se trata de ganar la confianza de las personas. Se trata de saber cómo relacionarse con la gente. Se trata de acordarse de cómo ser un ser humano. Una persona que solo quiere ayudar y comprender a otra persona –porque eso es lo máximo que podemos hacer. Nunca vamos a poder entender la violencia y tristeza que enfrentaron los migrantes, entonces por lo menos podemos escucharlos e intentar tener compasión con sus historias. Al final del día eso es lo que todos queremos como humanos: alguien que nos escuche.
Durante el mes de agosto El Planeta publicará artículos escritos por estudiantes de español para estudiantes latinos de Harvard University, un curso avanzado con la meta principal de fortalecer las habilidades orales y escritas de los jóvenes Latinos, así como su pensamiento crítico sobre cuestiones sociales, culturales y políticas. El curso, dictado por la Dra. María Luisa Parra, explora temas relevantes para el bienestar de la comunidad Latina en nuestra era de globalización: incluye cuatro horas de servicio comunitario con organizaciones que sirvan a la comunidad latina y un taller de periodismo (dirigido por June Erlick, DRCLAS) para dar las bases para la escritura periodística.